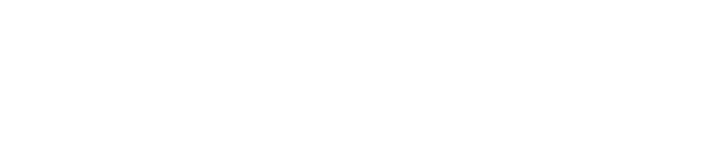Martín María León, inquieto y taciturno como los más inteligentes de su especie, fue uno de los primeros en Ciudad Región en
darse cuenta de que la distinción social de cada sector urbano definía la potabilidad del agua que consumían. Tal hipótesis lo
había llevado a experimentar en su mascota durante dos largos periodos con varios tipos de líquido. Las pesquisas autodidactas le
revelaron cómo, el consumo de agua según el sector, determinaba el olor característico de cada persona, y a partir de ahí quién
sabe cuántas cosas más, quizás incluso la sumisión grosera de la época, por ejemplo.
Semejantes consideraciones, sumadas al antiguo deseo de vendetta por el titubeo del test que a sus cinco años le había predicho una
fuerte personalidad femenina, incitaban al joven a poner en práctica la maquinación que había estado tejiendo en su cabeza: unirse a
la causa moral de los especiales, enemigos declarados del gobierno.
Martín María León lloró toda su vida las consecuencias negativas de la diversidad de género que tanto había pedido el mundo. Sus
padres apañaron su educación luego de aquel test prematuro. Lo hicieron para que desarrollara destrezas potenciales sustraídas de
este como bien lo ordenaba el sistema. Sucedía entonces que de niño asistía unos días como baroncito tímido a la escuela, fuera lo
que fuera, pero a la semana siguiente podía vérsele tristemente confundido vestido como una niña curiosa.
La agudeza no habitual del primer boom del día le sugirió con justeza el peligro que representaría salir esa noche: la resistencia de
especiales en Ciudad Región estaba en marcha.
Ya desde el 2080 la nueva infraestructura de cristal que reemplazó el concreto en las paredes divisorias de los hogares enardecía las
tensiones sociales entre los llamados hermanos de Dios, o religión única, y el gobierno central liderado por la pragmática y no
temblorosa mano izquierda de Rebecca Rulli. Ella, como en la antigua Roma, volvía públicos los tabúes más vetustos de las masas. Era
su método de entretenimiento más efectivo para adormecer toda posible génesis de oposición. Excepto en los religiosos, o
especiales, defensores de la privacidad y reclamantes de toda indulgencia por parte del gobierno.
La noche del 9 de abril, quizás producto del morbo reinante de la época, fue la elegida a placer por la plutocracia para implementar
su nueva dosis sorpresiva de limpieza social. Entre sus fines más salvajes estaba dar de baja a toda persona cuyo olor fuera
putrefacto.
—Es una de las medidas que ejecuta el gobierno para controlar la sobrepoblación— decía la alcaldesa al día siguiente de cada
matanza.
Para la implementación de dicha medida se situaban estratégicamente, a lo largo y ancho del nicho, y a modo de trampas, dosis de agua
pura, tentaciones divinas para que miserables deseosos de otro tipo de suerte, indigentes drogadictos, contrabandistas bizarros o
inmigrantes, quisieran poseerla a todo precio en menos de 90 minutos. Luego aquellas cifras rojas de reducción eran remplazadas por
nuevos prospectos in vitro de hombres súper machos armados de un paquete genético para la guerra. Ya el rumor de posibles ataques de
fuerzas exteriores proponía la necesidad de movilizar más soldados hacia la frontera.
En este escenario hostil, Martín María León expedía el olor característico de la abundante clase media bañada en agua semisucia, y
hacía traquear en esa atmósfera las articulaciones de sus dedos desde un rincón de la antigua subida light a Monserrate. De allí
planeaba tomar luego hacia Occidente apenas rugiera el boom de las 23 horas.
Semejante trance innecesario inició justo a las 23:15. El muchacho esperaba apaciguado, casi sentado sobre su mochila, a que
disminuyera el estorbo de aquel eufemismo de alarma que era en realidad un toque de queda.
Distinguió a lo lejos un jardín simulado. Allí se alzaba hasta los 110 grados lo que parecía un rectángulo que dibujaba en su
recorrido una curva ascendente, y cuya cara exterior debía ser pasto sintético camuflando una base sólida movida por bisagras. Acto
seguido, sin siquiera pensarlo, se lanzó con sutileza hacia el trayecto que proponían los ocho zapatos meneados por cuatro barones
especiales. El automatismo lo detuvo un momento al oír el aliento confuso, más bien esperanzador, de un proyecto de voz femenino que
se articulaba no desde las ramificaciones de su sexo sino de las subterráneas.
—¡Todos de la mano de Dios hasta el último mísero!— gritaba el sujeto parecido a una dama mientras dejaba en ceros el grosor de la
abertura.
***
A la altura del Tercer Milenio, donde los religiosos disfrutaban sentarse al frente del Monumento a la vida, el gobierno central puso
esa noche, entre la estatua y el viejo Instituto de Medicina Legal, una botella plástica con 40 litros de agua pura. En caso de la
aparición de especiales, como evidentemente sucedería, esto debía significar un retraso en su itinerario debido al peso de la unidad
de valor más codiciada en aquellos días.
Un grupo de cinco indigentes drogados formó la primera circunferencia próxima al tacto de dicha purga cuando las telas blancas y
sueltas de los religiosos saltaron encima de ellos y Martín encima de todos, para formar una defensa férrea ante las pupilas
dilatadas de algunos bravucones de la guardia fronteriza. Atrincherados, desde las garitas más cercanas, esperaban el primer roce
para hacer efectivos los bonos que les daba el gobierno central por cada miserable registrado en su chip de capturas. La última
limpieza había dado como ganador, con un total de 14 objetivos, al sargento Jacobo Duque, que así se hizo acreedor no sólo de un
nuevo corazón para su padre, sino también de la primera estrella roja dibujada en su distintivo.
***
El plan para los especiales consistía en detener a la mayoría de miserables antes de que cayeran en la desgracia de las tentaciones
plantadas. El circuito sugería que los muros invisibles de delimitación entre sectores debían llevar a la siguiente purga situada en
Los Mártires. El primer instinto de arribo lo hicieron vía expreso, pero, evidentemente, las puertas no abrieron pues el sensor
registraba la proximidad biométrica que cargaba también cada vagabundo. Corrieron entonces junto a los indigentes, tan conmovidos por
la abnegación del prójimo, que bien dejaban notar brotes ligeros de orgullo y de arrebato pueril por sus propias vidas.
En este punto, la presencia de Martín María León fue percibida por Benjamín Ríos, quien redujo el paso para escuchar, del muchacho,
cómo fue descubrir en su infancia el hecho de no tener un olor característico. Como recurso, decía entonces preferir estar de pie en
el metro y esperar a que alguien más desocupara una silla, para inmediatamente correr a sentarse antes de que se enfriara. Así, tal
vez, podía impregnarse de algo ajeno sin escatimar siquiera en la dulzura. Roto el hielo gradualmente, al notar asentimiento y
complicidad en la humanidad del religioso, el muchacho prosiguió a compartir su hipótesis acerca de la potabilidad del agua.
Ya con los pies anclados en Plaza España, la dosis seguía intacta en la mitad de la plazoleta. Era el momento neurálgico de la noche.
Restaban sólo 6 minutos para que expirara el tiempo oficial de limpieza cuando, como respuesta instintiva a una persecución injusta
hacia Occidente, desde la parte trasera del tumulto, una capa ancha multicolor con capucha y máscara se abrió paso hacia la purga.
Confiando demasiado en la efectividad de las órdenes de Rebecca Rulli, la capa salió corriendo con la botella apretada en la
extensión de sus dos brazos. Los francotiradores dispararon.
Los nombres de los soldados aparecieron al día siguiente en las 32 balas extraídas del cuerpo flaco y mojado de Martín María León. Su
única herencia física la constituyó una botella medio vacía que rodó en dirección al camino andado en compañía de los especiales, y
que sirvió para que Benjamín la comparase luego con el agua de todas las clases bajas en Ciudad Región. La noche de aquel 9 de abril
murieron 21 personas. Por eso los nuevos hogares de ahora sólo pueden tener un hijo.