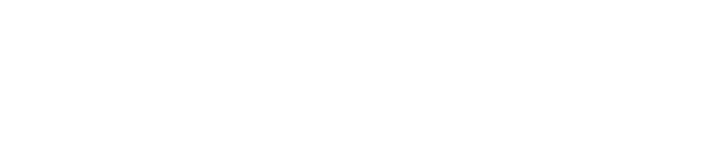Siempre enérgica y optimista, pensé al recordar cómo trabajaba. Ni siquiera toda la transparencia de nuestras
construcciones facilitaron descubrir su cuerpo, fallecido hace diez días. Como jefe de enfermería a cargo revisé su
cadáver. Cuando se lo llevaron para las investigaciones pertinentes pedí quedarme para leer lo que estaba proyectado
en su holograma fijo. Quería evitar que alguien imprudente difundiera razones equivocadas entorno a su muerte.
Nunca le envidié nada a nadie. Tuve la oportunidad de crecer en ciudad–región, y para mi formación profesional,
como mujer masculina, la opción más prometedora eran los agentes de infantería.
En mi rol de coordinadora de agentes velaba cada día por el orden y la buena circulación en las calles.
A primera hora del día miles de agentes en formación llenaban el primer piso de la Agencia, el calor se hacía intenso:
los vidrios de la vieja arquitectura no regulan la temperatura como los de la nueva tecnología.
Cuando lo único que nos separaba de la calle era el vidrio del edificio, yo empezaba a desplazarme entre ellos,
con el uniforme distintivo, dando indicaciones para que empezaran su movilidad, simulando la del exterior.
Cada día era un esfuerzo por hacer soportable el roce intenso de horas con otras personas,
la falta de oxígeno y tu cuerpo empapado por el sudor propio mezclado con el de cientos de personas en marcha.
De vuelta a mi apartamento los brazos parecían desprendidos del resto de mi cuerpo.
Tenía que esperar un rato antes de poder sentarme, pues las rodillas, acalambradas,
necesitaban tiempo para asimilar el espacio que les permitía flexionarse.
Al final del día es satisfactorio saber que los nuevos agentes garantizan mejoras en la velocidad del tránsito.
Un día, por el mismo costado de la autopista que transitaba a diario, vi a Laura. Su cuerpo esbelto era inconfundible,
aunque su piel morena brillaba más por el contacto prolongado con el sol. Intenté saludarla, su mirada evasiva se elevó.
—¡Tiempo sin verte, Laura! —le dije, acercándome a su mejilla para darle un beso.
—Cierto, hace mucho no pasaba por la autopista —me dijo, esquivando mi acercamiento.
—¿Estuviste en las tierras calientes? Tienes que contarme cómo es la vida allá...
—Si quieres escríbeme y te cuento. Disculpa, voy tarde. Luego te llamo —dijo apurada, y empujando a quienes pasaban a su lado,
hizo todo lo posible para no tocar mi brazo y escabullirse hábilmente lejos de mí.
Hace meses no veía a viejos amigos de la universidad. Esa noche escribí y llamé a cuantos pude.
Fabián dijo estar afuera, aunque la ubicación que indicó el chat delató su mentira. Estaba en ciudad–región.
Lina se escudó en el cuidado de su familia. Alejandra fingió estar ocupada dando explicaciones no pedidas.
Las evasivas y los mensajes no respondidos aumentaron mi ansiedad.
No era algo casual lo ocurrido con Laura, ¿por qué se distanciaban mis amigos?
En la mañana, la Agencia estaba cargada de molestos murmullos y pequeñas risas cómplices.
Julián y Mariana decidieron casarse, no era gran sorpresa: habían obtenido un 85% en la prueba de compatibilidad.
Aunque muchos lo hacen, yo no confío en este método casamentero.
Además, desde la universidad no ha habido nadie que acapare mis pensamientos o me haga querer comprar ropa sexy;
para mí nadie destaca, hasta me es difícil diferenciarlos.
Hace unos días Julián se acercó a mi oficina porque no encontraba la razón de un embotellamiento reciente
dentro de la zona que coordina, en la NQS. Estaba absorta mirando la disminución de la velocidad del tránsito
y no lo vi entrar.
—Miranda, ya he estudiado los movimientos de las últimas semanas y no encuentro las variables que han cambiado,
no he podido generar una solución —me dijo, con tono inseguro y la voz entrecortada.
—Necesitamos mejorar la tecnología de monitoreo, aumentar las variables —dijimos juntos, a una sola voz.
Al entender que me anticipé a sus palabras exactas dio un paso atrás; vi sus pies moverse bajo el escritorio transparente.
—Ya me lo habías dicho, Manuel. Haré una reunión general con los demás coordinadores para escuchar otras propuestas y que expongas la tuya.
—Soy Julián —dijo sorprendido. Alcé la mirada de inmediato para corroborar mi confusión.
Esta última reunión fue igualmente monótona. Siempre bastaban pocos minutos para agotar las ideas de mentes similares y consensuar la solución. Me emocionaría escuchar las reflexiones de hombres y mujeres socialmente femeninos, pero ellos han sido asignados a otros roles como la educación o la atención humanitaria. Nunca llegarán a la Agencia.
En esos días todo tomó un significado distinto en mi mente. Antes sólo me molestaba un poco, pero empecé a aborrecer cómo preferimos pisotear a quienes se caen en las calles en vez de ayudarlos a ponerse de pie, algo injustificable. Se volvió insoportable la absurda desconfianza que tengo hacia los transeúntes, enraizada en mi subconsciente desde que mis padres me pedían no mirar a nadie a los ojos mientras caminaba al colegio. Perdí todo interés en el sexo virtual y no veo posible un encuentro físico: tocar el cuerpo de otra persona ya no despierta ningún deseo para muchos. Era irritante tener que enviar agentes para llevar al hospital a los que padecen de gordura extrema, quienes luego de meses o años de soledad se acalambran frente a su holograma fijo; ellos prefieren el encierro de su hogar con tal de evitar el contacto físico con otros seres humanos en el tránsito.
No dormí bien, fue una noche lluviosa y el día empezó muy nublado, apenas se vislumbraban las faldas de los cerros orientales. Llegando a la autopista intenté disminuir la velocidad de mi paso, eran los demás ciudadanos quienes empujaban y hacían que mi cuerpo se desplazara; no oponía resistencia, sólo quería tener un par de segundos más para ver el interior de los apartamentos, algo que hace muchos años dejé de hacer. Personas apenas comiendo tres bocados de su desayuno y saliendo de afán; niños que sostienen con gran fuerza las cobijas de su cama para retrasar su ida al colegio y otros que trabajan en casa con los programas diseñados por sus empresas o chatean desde sus hologramas móviles antes de entrar en el flujo de ciudadanos, lo que les impedirá mover sus brazos.
En la esquina que conecta la Autopista Subterránea 2 con la Calle 127, me detuve abruptamente. Una mujer lanzaba cuanto objeto tenía cerca a un niño que parecía su hijo y quien se escondía debajo de la mesa del comedor. La mujer absolutamente cegada por la ira alzó al niño asustado, lo sacudió con sus manos que apretaban los pequeños brazos del niño y lo aventó con fuerza hacia el cristal exterior del apartamento. Cerré los ojos. El corazón como que se me detuvo; casi creí que el niño iba a caer sobre mí cuando escuché crujir el vidrio.
Grité desesperadamente pidiendo ayuda. No encontré muchos ojos que se posaran en la escena y los pocos curiosos eran arrastrados por el flujo de personas. Ya apenas tenía fuerzas para resistir la presión de los transeúntes y sostenerme del borde del edificio. Un ciudadano que dijo ser interventor de familia me aseguró que él se encargaría y me suplicó seguir mi camino para tratar de desvanecer la atención puesta en la escena.
Aturdida y sintiéndome ajena al mundo me dejé llevar por los transeúntes haciendo apenas los movimientos indispensables para llegar a la Agencia. Recuerdo haberme petrificado unos pasos adelante de la entrada. Enmudecida me sorprendí repitiendo en mi cabeza las imágenes de lo que acababa de vivir y encontré la mirada de los trabajadores de la Agencia estupefactos: nunca antes me habían visto titubear ante nada.
La jefe de personal me llevó a su oficina. Intenté contarle lo ocurrido, cómo me sentía al respecto, pero las palabras no salían coherentemente de mi boca. Ella resolvió enviarme a casa, me recomendó tomar los dos días de descanso semanales y trabajar los días siguientes desde allí. Creía ver en mí estrés por la saturación de las calles y se equivocó pensando que lo mejor era alejarme de los sitios concurridos y más aún de mi trabajo.
Salí resignada hacia mi casa, tomé un atajo que me permitía llegar a la Calle 127, bordeando los cerros, sin pasar por la esquina donde ocurrió el incidente de la mañana. Por suerte mi apartamento está en el primer piso y pude llegar sin demasiado esfuerzo. Abandonada sobre el tapete acolchado no paraba de recordar las miradas esquivas en aquella esquina de la Autopista Subterránea 2. ¿Por qué nadie actuó para detener la escena?
Me invadió una presión en el pecho, tenía un profundo vacío, un hoyo negro que devoraba mis energías. Lloré por horas frente a la ventana. Un par de conocidos del trabajo me miraron desprevenidamente; prefirieron llevar la mirada al cielo y continuar su camino.
Al holograma móvil llegaban mensajes del trabajo, aún tenía la ridícula esperanza de recibir la llamada de un amigo o alguna respuesta a los mensajes que había escrito. Miré durante horas la entrada imaginando que cualquier ser humano vendría a hablar conmigo, fantaseé con que reíamos y con la manera como esa risa me reconfortaba.
Vi en el holograma fijo que la última medida que implementamos funcionó. Siempre me alegra ver los éxitos de la Agencia, pero ahora me agobia pensar en los roces toscos de los cuerpos. No hay caricias excitantes que ericen la piel. La vida y los amigos atrapados en el holograma. Las miradas esquivas y desconfiadas. Me hastié. Es hora de irme”.
Miranda