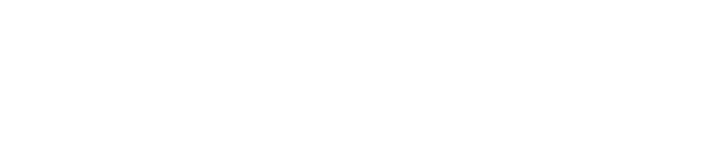La huida empezó dos días antes de que se concretara. Esa tarde, Rodrigo me sugirió la idea. Le habían contado que los pisos
subterráneos estaban conectados. Sólo había que caminar once horas siguiendo un mapa que había conseguido para salir de la ciudad a
una cañada seca por donde solía quedar el páramo de Sumapaz. Se sentía estúpido porque de todas las veces que había intentado huir,
nunca lo había intentado hecho por los subterráneos. Se sentía estúpido pero esperanzado, lo noté en su mirada.
–Malena, si quiere se viene conmigo, nos vamos a probar suerte lejos de aquí, que ahora sí esto está que estalla.
–¿Ahora sí? Mi papá lleva diciendo eso desde que tengo memoria. Cosas de locos, como ustedes dos.
–De locos es quedarse en este infierno sin intentar huir. Estalle o no estalle, yo me voy en dos días y usted debería venir conmigo.
–¿Y usted fue que esperó a ser viejo para que le diera el afán, o qué? Tranquilo, Rodrigo, yo voy con usted, no tiene que hacer
drama. En esta ciudad sólo queda la muerte y el chisme de una revolución que nunca ocurre.
–¿Cuál drama? Después de fracasar la última vez que intenté salir la conocí a usted. Ahora la tengo de cómplice y tengo un mapa, nada
puede salir mal.
Se perdió entre la multitud y yo cerré la puerta de mi prisión de cristal. Lo que más me entusiasmaba era imaginar ese mundo afuera
de la ciudad: sin doble sexo; sin cédula. Allá afuera nadie tiene por qué saber que yo soy mujer–mujer, y nadie me va a acosar. Podía
deshacerme del sino de la muerte y dejar de sentir miedo. Cada día las M.M. éramos menos. Mi papá decía que era motivo de orgullo,
para no desalentarme. Al menos las M.M. huelen a algo por naturaleza, decía. A mí no me convencía. Cada vez que decidía salir a la
calle recibía insultos e intimidaciones. Vi cómo golpeaban a varias M-M. Todos los días, al menos diez de nosotras aparecían
brutalmente asesinadas. Por eso nunca salía de casa, a menos de que fuera necesario.
La noche de la huida llevé a mi papá a la cama. Se había dormido como siempre: peleando con las noticias. Se
angustiaba y gritaba que la región se nos venía encima, mientras yo meditaba frente a mi pedazo de pared antigua, hecha un manojo de
nervios. Para tranquilizarme, miraba el trozo de pared vieja de cemento que tenía en la mitad de la sala. Me hacía frente a él y lo
miraba por mucho tiempo. Yo digo que meditaba y esa idea por lo general me ayudaba a calmarme. Cuando me aburría volteaba a mirar
hacia fuera y veía pasar hordas de gente.
Esa noche, a diferencia de otras, mi papá tenía la cara cubierta de lágrimas, sollozaba entre sueños “Malena, Malena”, y suspiraba
dormido. Miré la tableta, había una noticia que hablaba del asesinato de otra M.M. Se llamaba Alicia. El reporte de prensa decía que
los científicos habían determinado que la ola de asesinatos de mujeres–mujeres se debía a que nosotras despedíamos “olores
descontrolantes” por algo que llamaban “feromonas”. Dejé la tableta a un lado y desperté a mi papá, quien se arrastró hacia la
cama. Allí volteó a mirarme, abrió los ojos y lloró. Luego se durmió. Alicia era parecida a mí y eso lo torturaba. Sentí tristeza,
supe que no había reversa. Rodrigo quería ayudarme a sobrevivir y yo no podía quedarme esperando a que llegara mi día. Al ritmo que
corrían los asesinatos era cuestión de meses.
A la mañana siguiente me paré para cargar a Istar hasta mi cama y volví a acostarme. Ya había decidido no ir al colegio, tenía que
guardar fuerzas y hacer una lista mental de lo que iba a llevar conmigo.
–Tú te vienes conmigo, de eso no cabe duda, perro cojo, no me mires así.
Istar es mi perro. Es feo y le falta una pata. Es el amor, cojo pero firme. Sólo lo esencial, María Magdalena, me dije, mientras
vaciaba el morral del colegio. Justo en ese momento mi papá gritó desde el otro cuarto:
–No hay agua, Malena; hoy no fui a trabajar y no me pagaron, tendrás que arreglártelas; no me pude levantar.
Lo único que había pensado que debía echar en el morral era agua. Y eso ya no era una opción, así que tuve que llenarlo de algo más.
Definitivamente mi pedazo de pared no cabía y esperaba no volver a necesitarlo. Donde iba reinaría la calma, estaba segura. Así que
busqué algo en el baúl de Antonio. Mi papá tiene un baúl viejo debajo de la cama. Me escabullí hasta su cuarto y saqué el baúl. Lo
abrí y empecé a revolcar. En el fondo encontré una linda pañoleta roja. La pañoleta tenía olor, no lo podía creer, olía a recuerdos
ajenos. Me la amarré al cuello y salí del cuarto. Ya tenía algo para recordar a Antonio. Volví a pararme frente al morral sin nada
que meter en este. Miré la cama y vi a Istar, lo levanté y lo metí dentro del morral. Cabía la mitad de su cuerpo mocho.
–Ya está decidido, perro cojo. Después de todo te vienes conmigo, no hay nada más que valga la pena llevarse, sólo amor.
Al día siguiente, el de la huida, salí muy temprano a conseguir un poco de agua. Estuve dos horas en la calle y
sólo conseguí dos cápsulas. Regresé a casa con el saco desgarrado de tanta gente que me jaloneó. Las M.H. me recriminaron: que me
encerrara, que no fuera atrevida. Los H.H. se me abalanzaron encima, haciendo ruidos de animales. En cambio los H.M. me miraron con
asco y escupieron. Esperaba que Rodrigo consiguiera algo más de agua. Yo no pensaba salir a nada que no fuera la partida
definitiva. Mientras esperaba, me puse mis botas de caucho azules y me amarré la pañoleta al cuello, metí la mitad del cuerpo de
Istar en el morral, como había ensayado, y me despedí de mi pedazo de pared.
A las tres en punto Rodrigo estaba afuera. Me colgué el morral hacia adelante y cerré la puerta. Le pregunté si había conseguido agua
y me respondió que para donde íbamos no la necesitaríamos. No insistí. Caminamos unas cuadras entre la turba y Rodrigo abrió una
puerta de las que dan a los subterráneos, descendimos y empezamos a caminar siguiendo el mapa. No había gente. Habían pasado dos
horas cuando nos chocamos con una bola de vidrio inmensa que bloqueaba el camino, no podíamos pasar, eran imposible moverla.
–¡Maldita sea!, Malena, ellos la pusieron ahí, no hay escape, no se puede salir de esta maldita ciudad. —Se recostó contra la bola
de vidrio y se puso a llorar—. Yo pensé que iba a poder sacarla, o romperla, se lo juro que pensé eso.
–No llore, Rodrigo, no llore, por favor.
–¿Ahora qué vamos a hacer? No hay huida, ¡no hay!
–Cállese, estoy pensando —le dije para no ponerme a llorar—. Ya sé, Rodrigo, sigamos el mapa pero por arriba, ¿la cañada esa no
está en la superficie?
–Sí, está en la superficie.
–Por eso, salgamos a la calle y caminamos el mismo camino, ¿ya lo ha intentado por ese camino?
–Por ese lado no, pero… ¿Cómo se le ocurre? Si toda la gente está afuera, se le van a botar encima, la van a matar.
–No, Rodrigo, todo va a estar bien, hágame caso.
Regresamos a la última puerta y antes de salir miré a Rodrigo y le dije:
–Ahora tiene que estar más atento que nunca, no vaya a dejarme botada. Concéntrese en el mapa. No se deje absorber por el ánimo de la
turba. Imagínese que está rodeado por pedazos de pared blanca, como la que le mostré el otro día. Medite y siga caminando.
Salimos a la calle. Jamás pensé que funcionara. Istar ladraba y Rodrigo mandaba golpes, yo sólo seguía, sin importar nada. Caminamos
y caminamos, parecía interminable. Por fin llegamos a la cañada seca en la madrugada y yo sonreí. Estaba llena de morados y con la
ropa hecha jirones. En ese momento perdí el conocimiento. Y supe que habíamos logrado huir.