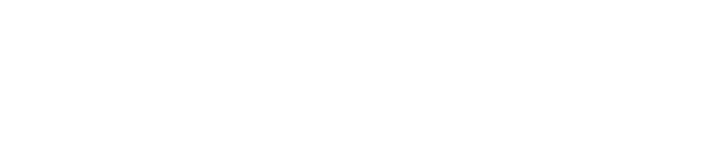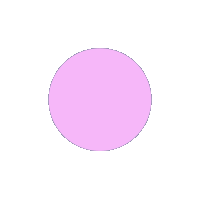Habían pasado 5.114 días desde que decidió permanecer ahí. Ni siquiera sabía si lo había decidido o si había alguna extraña razón que
yo desconocía y que me costaba imaginar. Ahí, sentada, siempre en la misma posición.
Recuerdo haberla visto en el mismo lugar de siempre, no sé si exactamente en el mismo lugar, tal vez se movía un par de centímetros a
la derecha o un par de pasos hacia atrás, hacia la izquierda nunca, ese era el espacio reservado para la basura de los vecinos de
Los Alpes, uno de los edificios ahorradores y modernos que se construyeron del año 80 para acá. Con ‘ahorradores’ se referían a que
los espacios eran diminutos y la privacidad que se lograba entre las paredes de vidrio era casi nula, supongo. Hacia adelante
tampoco la vi moverse, tal vez por lo cerca que se encontraba del anillo vial, de haberlo hecho seguro algún transeúnte habría
chocado con ella y eso sí que habría llamado la atención.
A veces la veía leyendo la caratula de algún disco viejo, otras comiendo lo que parecía el almuerzo e incluso alguna vez en julio la
vi con un gorro de navidad y en enero con una sonrisa exagerada. Sentí muchas veces que solo yo la veía, no sé si era porque cuando
llovía se tapaba con plásticos que parecía tener listos bajo el brazo o porque siempre parecía llevar muchas capas de ropa encima que
nunca me permitieron adivinar el grosor de su cuerpo. O si había un tipo de pacto secreto entre los vecinos, un pacto que yo también
ignoraba, para no prestarle atención de tal modo que ella tampoco lo hiciera con nosotros.
Me gustaba imaginar las razones por las que en pleno principio de los noventas alguien decidía permanecer años sentada, con todo lo
que había por hacer, con tanto para producir, y ella ahí, sentada, en silencio, sin ser observada, escondida de los olfatos
clasificadores. Decidí indagar y le pregunté a la abuela, quien llevaba de seguro mucho más de 5.114 días en el barrio. Según me
dijo, se rumoraba que le habían quemado a los papás, mientras observaba, como ahora, sentada contemplando sin explicar qué o por qué.
¿Las razones de los padres? Mi abuela no tenía idea, pero aseguraba que estaba traumada, que había quedado loca y que era mejor que
desistiera de mi idea de hablarle porque era incluso agresiva.
La llamaba María porque no encontré otro nombre que se asemejara más a la fisionomía de su cara y al tamaño de sus ojos. Una vez
mientras la abuela recalentaba alguna cosa para distraer el hambre le volví a preguntar por María, quién es esa, preguntó, la de la
esquina de abajo, la que siempre está sentada, le dije. Ah, la del cambalache, respondió. Supongo que se refería al cambuche, porque
cambalache podía ser un viejo tango, un pedazo de tierra, un animalito o cualquier cosa, y ninguna de esas cosas cuadraba. Ella notó
que me detuve en la palabra y rápidamente empezó a contarme cómo hacía muchos años, muchos más de 14, la ‘niña piedra’ se sentaba una
cuadra más abajo y recibía botellones de agua por hacer las tareas de idiomas y matemáticas a los niños del colegio de la otra
calle.
Hacía tareas de idiomas y de matemáticas, repetí en mi cabeza. Entonces seguro debe oler a mandarina o a alguna otra fruta exótica de
esas que ya no se consiguen; esas que huelen los de clases sociales altas donde todavía se pueden detener a aprender nimiedades. O
seguro a alguna cosa aún más difícil de conseguir.
Fantaseaba con hablarle e imaginaba cómo me iba a contar que no estaba loca, que de joven había estudiado, que se había apasionado
por un arte y hasta por una persona, y que también había intentado cambiar el mundo, que si estaba sentada siempre era porque lo
había decidido y no porque el raye de un trauma le impidiera moverse. Intenté varias veces que nuestras miradas se encontraran, que
sintiera que había alguien que sentía una mínima empatía por ella. Pero las calles vivían abarrotadas de gente, y llegar hasta el
otro de lado de la calle para que mi mirada fuera la primera que ella viera, entre la multitud, era tarea difícil. Mis movimientos ya
no eran solo los míos, debían ir en perfecta armonía con los movimientos de cientos de personas que pasaban a la misma hora por la
misma calle.
Un día me llené de valor y quise dejar salir de mi boca un “Buenos días”. Articulé con precisión pero las palabras se volvieron
burbujas en la punta de mis labios, salieron de mí letras desdibujadas que se siguieron repitiendo entre los transeúntes como un eco
sin sentido, “bueno días”, “meno días”, “melodías”.
Mientras ella volteaba la cara para dirigir la mirada hacia el lugar de donde venía la voz, la multitud me arrastró a una distancia
considerable y su mirada volvió a perderse en el espacio vacío. Caminé nerviosa a lo largo de la calle al compás de la multitud,
había estado a punto de que ella dirigiera su mirada hacía mí y tal vez de que me respondiera con un “buenos días” bien articulado,
pero ya mis reproches hacia mí misma sobre mis problemas de vocalización y mi incapacidad para detenerme aunque todos caminaran se
habían disuelto entre el pensamiento colectivo de llevar primero el pie derecho hacia adelante luego el pie izquierdo y hacerlo lo
más de prisa posible pues había que llegar ligero a alguna parte a hacer alguna cosa que yo ya tampoco recordaba.
Ese día, aunque ahora que lo pienso seguramente fueron más días, pero yo solo alcance a contar 5.114, no es que los haya contado
todos, a veces dejaba de pasar por ahí meses, u otras veces tuvieron que pasar semanas en que me olvidaba de su existencia y si
caminar ya era difícil intentar hacer cualquier otra cosa mientras lo hacía era una tarea casi imposible. Ese día, no la vi más.
Pensé en preguntar, pero sabía que era inútil. Luego escuché que se la había llevado la policía porque estaba muy enferma. Ella había
aguantado durante años las temperaturas más extremas y a nadie le importó, ¿por qué de repente alguien estaba interesado en su
estado de salud? Me sentí abatida al saberla ida y yo sin decirle que alguien sí la había notado, no todos los días, pero por lo
menos casi todos.
Ese día caminé en calma, intentando que la aglomeración no notara que me iba a desincorporar, logré salir de la multitud como
deslizándome y evitando olores. Llegué ansiosa al pedacito de tierra, ahora vacío. Me acomodé. Tardé un par de minutos en reconocer
el olor, en mi barrio tan diverso ya no se sentían de esos. Conocí quienes olían a flores, a comidas deliciosas y caras, a jabones, a
chicle, a humano recién nacido, pero a lo que ella olía nunca.
Aspiré fuerte: no olía ni a mandarina ni a alcanfor. Olía a sudor fuerte. Nadie me vio.