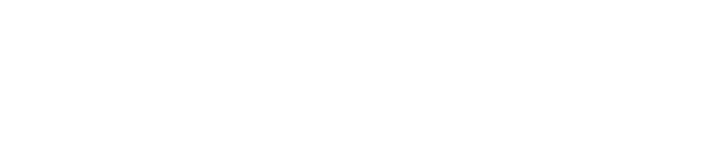La piel de Amalia Litri es porosa; se desgastó con el paso del tiempo y ahora siempre huele igual. Antes ella olía a avena, entonces yo la miraba a los ojos y en medio de un ritual propio amplificaba mi mano por su barbilla y con el dorso empezaba a recorrer sus mejillas. Así descubrí las facciones de su cara. Yo juntaba un poco las cejas y estupefacto la miraba mientras le repetía suavecito que la quería a pesar de estar y ser parte de este muladar al que habíamos tenido que acostumbrarnos. Hemos convivido cuarenta años juntos. Cuarenta años en los que el tiempo se modifica y se cuartea. Cuarenta años que son más que suficientes para silenciar los dolores, para mitigarlos y enterrarlos, para convertirlos en burbujas que se explotan al contacto de los dedos. Hace ya cuarenta años que esta casa dejó de ser igual a la que construimos juntos. Es más, ya no queda resquicio alguno en el que podamos refugiarnos. Ni la casa huele a casa, ni Amalia huele a avena, ni este lugar se parece al de antes.
Aprieto los puños con rabia como si con eso fuera suficiente para erradicar el pasado. Sé muy bien que eran otros tiempos, recuerdo lo que eran y tal vez esa es la razón de mi furia; el tiempo se fundió aquí y ahora el paso de los días es sinónimo de cambio y transformación: de austeridad. La porosidad guarda en el fondo un espacio para todos los lamentos congelados que caben en los pocos rincones rocosos que quedan; todos olemos igual, todos caminamos igual, todos salimos igual, todos, ahora somos todos.
Aquí apenas sí se puede caminar y yo en medio de la ira emito con dolor y rabia una que otra maldición cada nueve pasos; los cuento con los dedos, los cuento con los pies.
La tarde en la que todo ocurrió yo estaba sentado en una silla de mimbre que lleva cuarenta años con nosotros y que ahora se desmorona hasta con el aleteo de un coleóptero. Vi sus manos pecosas y rojizas, su vientre hinchado y asocié en mi cabeza una sencilla ecuación de calor: temperatura alta + humedad alta = enfermedades por el calor.
Casi ochenta años atrás empezaron a modificarse las edificaciones, los materiales cambiaron y el pretexto de la seguridad y el cuidado del medio ambiente se fue compaginando con el cambio. Ya nadie se preguntaba por qué, ni para qué y mucho menos cómo se efectuaban las transformaciones, solo se asimilaban. Con el paso de los años, hacer construcciones más refinadas fue parte de un macroproyecto que tenía como finalidad optimizar recursos y es por ello que el vidrio templado apareció como la mejor opción: reducía el uso de energía eléctrica por parte de los habitantes y permitía visibilidad. Ya para el 2091 las construcciones de este tipo reinaban en cada esquina. Lo único enfermizo era soportar el calor insoportable y tedioso que entraba por cada metro de la edificación, eso no pasaba en todo lado y es que claro, el vidrio templado era para todos, pero el vidrio templado reutilizado y dañado era para nosotros, los del bordesur.
Optimizar para pervivir.
Esa fue la consigna propagada y a la que a mí me daban ganas de prenderle candela cuando alguien cercano la repetía; prenderle candela a la consigna y de paso al bobolitro que la usaba. Bobolitro, antes hasta el volumen de la estupidez se media en litros y ahora en esta puerca vida todo se mide así.
Decían todos que la ciudad región iba a ser lo último en guarachas, le pusieron adjetivos que sonaban bonito pero no eran más que mentiras: Muequetá la mejor mercadeada, sí, eso era; “amena, confiable, amigable con el ambiente, todo lo que usted necesita”.
Pura mierda, dizque todo lo que yo necesito y Amalia a punto de morirse porque ni agua hay.
Como a Amalia le daban ataques de disciplina, una noche empezó a caminar, envuelta en el dolor y del fondo de la repisa sacó un libro verdoso y feo que tenía en el borde el nombre del autor: Francisco Beltrán. Empezó a moverme el brazo y de repente dijo:
–Max, ¿se acuerda que antes cruzar la ciudad era fácil y no se demoraba uno más diuna hora?
–Sí. Deje dormir, ya sabe cuál es mi respuesta, se la he repetido por años.
–Sí, pero mire —respiró hondo, pausado y lo intentó de nuevo—, según Beltrán, estas tierras que ahora son parte de ese mapa que no sabemos ni cómo leer, fueron primero de los Muiscas.
–¿Y? —Respondí con desgano. A quién putas le importa de quién fueron, no me interesa, eso pa’ qué.
–Óigame, el señor Beltrán ese escribió en una parte de su libro... mire, mire aquí:
“El país Muisca comprendía las sabanas de Bogotá, Zipaquirá, Ubaté, Sopó, Guatavita, Fusagasugá, Pacho. Al norte abarca las tierras de Chiquinquirá, Tunja, Moniquirá…”.
–No me importa, vaya a dormir.
–Siempre es así, Maximiliano. Usted no comprende.
Usted no comprende, repetí. La misma frasecita de siempre. Con mi lengua pesada y torpe dibujé una a una las letras de esa frase dentro de mi paladar: U-S-T-E-D- N-O- C-O-M-P-R-E-N-D-E. Adentro, en medio de un tibio aliento, también era una frase dura. Arrastré los pies con desgano y fui a su cuarto. Vi cómo puso la sábana color marfil sobre su cuerpo. La quería mucho pero igual dormíamos en camas separadas, en cuartos aparte, para no tener que soportar sus pensamientos y para que ella no interrumpiera los míos. Esas cosas pasan, a todos nos pasan, llega el momento en que el afecto se convierte en pesadez y ya qué más da si se duerme cerca o no. Dormía con una sábana suave pero igual el cuerpo se le laceraba. La mirada turbia y lagunosa ahora era su mejor retrato. A veces me fastidiaba verla, no soportaba tenerla cerca; un espectro mezquino empezó a apoderarse de mí con el paso de los días. Me sentaba algunas tardes en la silla de mimbre y la miraba de a poquitos por la ventana, a lo lejos. En esos días yo no podía dejar de pensar en Maeterlinck y en la exégesis que trazaba sobre las plantas, los estímulos, los recuerdos y las formas de conservación. La inteligencia de Amalia se había marchitado. Invadir y conquistar el terreno como una flor fue escenario del pasado.
Según Maeterlinck los nenúfares viven de manera caprichosa. Nosotros decidimos cuidar a un par de nenúfares: una hembra y un macho. La existencia de estas dos plantas es un lujo que parece inconcebible en el bordesur de Muequetá. Ambos aceptamos el reto y yo, cada mañana, a eso de las cinco y treinta, cuando el cielo se pone turbio, salgo a cuidarlos. Las dos plantas crecen debajo del agua, en una especie de semi-suelo, hasta que el momento acorde para la marcha nupcial sea el indicado. Dicen que las flores se desarrollan a lo largo del bucle de su pedúnculo para luego subir, emerger y dominar abiertas de par en par, en la mitad del estanque. Una escena ansiosa ocurre casi al instante: las flores masculinas reflejadas en el agua se elevan al ritmo del sol buscando a su pareja; las corolas llenas de esperanza se balancean a la espera de un mundo dual. La escena no dura tanto, el tallo corto de la flor masculina no alcanza ni a la luz, ni a los estambres ni al pistilo y la unión fracasa.
Vaya escena cruel.
¡Desear y ser inaccesible, ser transparente pero configurarse como un obstáculo visible!
Aún así, con un esfuerzo supranatural, se elevan hasta la felicidad, rompen irreversiblemente el lazo que los une al existir, se arrancan el pedúnculo y en medio de una escena de indescriptible impulso van a regocijarse entre pétalos hasta caer a la superficie del agua. Heridos, muertos, radiantes, flotan durante un momento al lado de sus prometidas, una unión que dura pocos minutos. Amalia Litri era mi salto de nenúfar, cada día que pasaba veía en ella ese salto de libertad que cuesta la misma muerte.
El cuerpo, como máquina, se sofoca y el agotamiento se hace cada vez más visible. La piel de Amalia, expuesta al olor común a la que éramos sometidos en espacios públicos y a la extremada fricción provocaba en ella llagas. Cada grieta que apareció en su piel empeoró con los años, con los días, con el aire parduzo y mohoso al que nos acostumbramos. Vivir en el borde de la ciudad en una casa de cristal poroso no ayudaba mucho al estado de Amalia. Con apenas 2.400 litros de agua al mes, dos tercios del consumo necesario para existir adecuadamente, Amalia y yo intentábamos vivir. Nosotros y los nenúfares.
Por esos azares y patrañas de la economía el intercambio monetario se modificó en el 2049 y todo empezó a comerciarse a punta de agua. Dos hijos nuestros realizaban mes a mes las transacciones necesarias para que el agua estuviera siempre ahí, a pesar de ser poca.
Juro que resistí todo lo que pude pero luego fue imposible. Confieso que esperaba que ocurriera pronto, no soportaba más la carga. Veintitres de septiembre, Amalia arde en fiebre, o en calor, ahora no recuerdo bien en qué ardía, pero creía saber las razones. La tarde anterior, quizás como acto suicida, decidió salir a caminar. Le advertí una y otra vez que era un grave error, pero sin decir más nada cerró la puerta estruendosamente y se fue. No la detuve. Al cabo de tres horas volvió. Tardó más de lo normal pero no me afané. En ese momento releí el texto de Beltrán con el que insistió días atrás.
Al poco rato llegó jadeando, con el vientre hinchado y los ojos rojos. Procedí a llevarla a su habitación intentando encontrar el lugar en el que la sombra la arropara.
–Revisa, papel, Beltrán —susurró.
Le acaricié la mano con cuidado por miedo a que una de sus ampollas explotara.
–Debes tranquilizarte —le dije.
Yo solo quería que dejara de hablar.
–¡No, no! Beltrán, él, más litros, agua.
Sentí que el delirio consumía su cabeza, y también la mía. No pude más. Cerró los ojos, corrí a buscar compresas para ponerlas en su cuerpo. Bajé la escalera, busqué los retazos, recogí el agua en una jarra transparente, subí de nuevo la escalera, llegué a ella. Hice lo necesario, lo posible, lo juro, lo que estuvo a mi alcance para hacer que el calor se extinguiera de su cuerpo: no funcionó. La llamé desesperado, no respondió. Amalia había saltado. Minutos después mi cabeza parecía una bomba de agua y se unía una y otra vez el “Beltrán, revisa, papel”. Busqué el libro y con el dedo recorrí el fragmento que ella me leyó días antes. A la mitad me sobresalté. Corrí de nuevo como loco. Llegué al estudio y ubiqué en el mapa de Muequetá la zona próxima en la que estaba nuestra casa.
A las nueve los de servicios estatales llegaron por Amalia y se la llevaron. Finalmente, a regañadientes y con odio, como si ella fuera la culpable, grité: ¡Jueputa, por fin!
Se había ido, ya no estaba, nunca más lo estaría, así como los nenúfares que se fueron esa noche. Así como la presión en el pecho que sentía cada vez que ella gemía, o gritaba de dolor; ya no estaba ella, ya no estaban los dolores. Ahora había más agua. Siempre es que se vuelve uno pusilánime con el paso de los días y más aún cuando comprende que hay todo un oasis debajo de estos vidrios asquerosos, cuando ya ni ganas de vivir quedan, cuando cada letra esa noche se desprendió.