Aquí no hubo, como en México o en el Perú, una “visión de los vencidos” de la Conquista. Ninguno de los varios pueblos prehispánicos de lo que hoy es Colombia conocía la escritura. Y tampoco quedaron descendientes educados que pudieran escribir en castellano su versión de los hechos, como sí lo hicieron en aquellos dos países cronistas mestizos como Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, descendiente a la vez de Hernán Cortés y de Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco; o Hernando de Alvarado Tezozómoc, nieto del emperador Montezuma; o Garcilaso el Inca, bisnieto de Huayna Capac e hijo de un capitán de Pizarro; o Guamán Poma de Ayala, tataranieto de Tupac Yupanqui. Aquí sólo hay los petroglifos enigmáticos del país de los chibchas, en el altiplano andino: grandes piedras pintadas que el prejuicio religioso de los españoles recién llegados llamó “piedras del diablo” y que nadie se ocupó de interpretar cuando aún vivían los últimos jeques o mohanes que supieran leer los signos.
En lo que hoy es Colombia no quedaron ni las lenguas, que eran muchas. “Se entendían muy poco los unos con los otros”, dice fray Pedro Simón de los aborígenes. Para evangelizarlos en ellas algún cura doctrinero elaboró una gramática chibcha y una guía fonética de confesionario: pecado se dice de tal modo, tres avemarías de tal otro. Pero muy pronto no quedó sino el idioma del invasor. Antonio de Nebrija, autor por esos mismos días de la primera Gramática española, lo resumió con simplicidad: “Siempre fue la lengua compañera del imperio”. La lengua castellana es muy bella, y en ella escribo esto, que podría estar escrito en tairona o en chibcha. Pero ¿es la mejor, por ser la que triunfó? Dos siglos más tarde el rey Borbón Carlos III expidió una real cédula proclamándola la única oficial del Imperio español, no sólo sobre las que aún se hablaban en América y sobre el tagalo de las Filipinas sino sobre las otras existentes en la península ibérica, como el catalán y el vasco, el gallego y el bable aragonés. Con resultados que todavía cocean.
Las únicas fuentes de esa historia son, pues, las crónicas de los propios conquistadores, y sus cartas, y los memoriales de sus infinitos pleitos. Estas son, claro está, sesgadas y parciales. Como le escribe alguno de ellos al emperador Carlos, quejándose de otros, “cada uno dirá a Vuestra Majestad lo que le convenga y no la verdad”. Y, en efecto, las distintas narraciones se contradicen a menudo las unas a las otras, muchas veces deliberadamente: cada cual quería contar “la verdadera historia”. Así, fray Pedro Simón cuenta unas cosas y Jiménez de Quesada otras, y otras más el obispo Fernández Piedrahíta, y otras, “en tosco estilo”, Juan Rodríguez Freyle, y Nicolás de Federmán da su propia versión (en alemán), y Juan de Castellanos escribe la suya en verso. Con lo cual otro poeta, Juan Manuel Roca, ha podido afirmar cinco siglos más tarde que la historia de Colombia se ha escrito “con el borrador del lápiz”. Desde el principio.
Cristóbal Colón había pisado fugazmente en su cuarto y último viaje playas que hoy son colombianas en Cabo Tiburón, en la frontera de Panamá. Y fue por Panamá y el golfo de Morrosquillo por donde empezó la colonización de la parte de la Tierra Firme bautizada como Castilla de Oro, que iba desde Urabá hasta Nicaragua y Costa Rica. Allí fundó Balboa, el descubridor del Mar del Sur, la ciudad de Santa María la Antigua del Darién. Y allí su siguiente gobernador, Pedrarias Dávila, inició el régimen de terror tanto para indios como para españoles que iba a caracterizar tantos de los gobiernos subsiguientes: por su crueldad desaforada Pedrarias recibió el apodo latino de “furor domini”, que se traduce como “la cólera de Dios”.
Fue él el primero que trajo a la Tierra Firme mujeres españolas, incluyendo a la suya propia. Y como era rico y gozaba de vara alta en la Corte, trajo también un obispo, aunque no tenía diócesis. Trajo vacas. Trajo incluso desde España su propio ataúd: era un visionario. Pero pronto la ciudad recién fundada fue incendiada por los indios caribes y sus ruinas se las tragó la selva, y los españoles sobrevivientes se fueron a fundar otra, la de Panamá, en un lugar más apacible, sobre el recién descubierto Mar del Sur u océano Pacífico. No sin que antes Pedrarias mandara ejecutar a Balboa, su descubridor, a quien había casado —por poderes— con su hija.
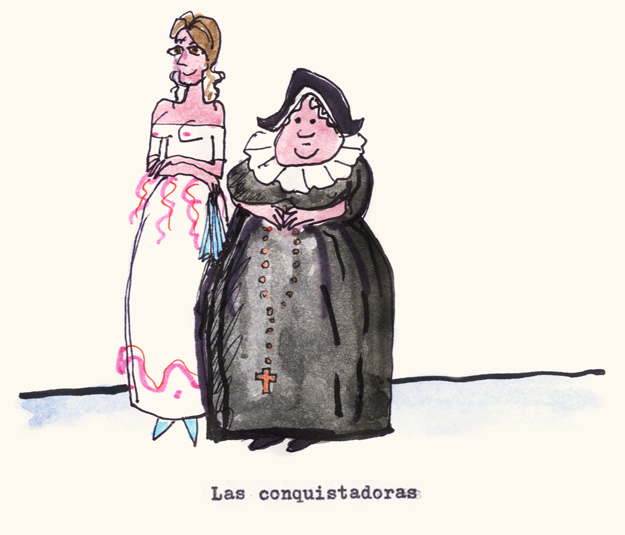
Se ejecutaban a menudo los unos a los otros estos hombres bárbaros y leguleyos de Castilla: Pedrarias condenó sin oírlo a su yerno Balboa, constituyéndose simultáneamente en acusador y juez. No reparaban en métodos: decapitación, horca, garrote vil, empalamiento, o traicionera puñalada por debajo de la capa (puñalada trapera). A Rodrigo de Bastidas, gobernador de Santa Marta, lo asesinaron a cuchillo sus soldados, descontentos por su excesiva blandura hacia los indios; y ellos a su vez fueron juzgados en Santo Domingo y descuartizados en la plaza. A Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena, que había sobrevivido a una riña a espada perdiendo media nariz —pero le reimplantaron otra: Castellanos, que lo conoció bien, cuenta que “médicos de Madrid o de Toledo, / o de más largas y prolijas vías,/ narices le sacaron del molledo/ porque las otras las hallaron frías…—, a Pedro de Heredia, digo, lo procesaron por el motivo contrario: por su gran crueldad en las guerras de saqueo de las tumbas de los indios zenúes. Le hicieron no uno, sino dos juicios de residencia. Y los perdió ambos. Murió ahogado cuando volvía a España para apelar la sentencia. Sebastián de Belalcázar en Popayán hizo decapitar a su capitán Jorge Robledo, en castigo por su insubordinación. Los hermanos de Jiménez de Quesada, Hernán y Francisco, fueron enviados presos a España para ser juzgados, pero en la travesía los mató un rayo. Así podrían citarse un centenar de casos. Se mataban entre ellos, los mataban los indios flecheros (poco) o las enfermedades tropicales (mucho). Y los soldados rasos, peones apenas armados y dueños de una camisa y una lanza, y a veces de un bonete colorado, la mayoría morían de hambre.
Algunos, muy pocos, volvían ricos a España.

La empresa de la Conquista, privada como ya se dijo pero a la vez erizada de prohibiciones y ordenanzas, era una mezcla de iniciativas anárquicas, improvisadas y temerarias, y de leyes y reglamentos detallados y severísimos que no se cumplían pese a estar vigilados y controlados por ejércitos de burócratas: regidores, escribanos, oficiales reales, alguaciles, protectores de indios, oidores, veedores, corregidores, comendadores, visitadores, jueces de residencia. Las normas se falseaban por el soborno o la desidia. En toda la historia de la Conquista sólo un encomendero fue juzgado y ejecutado con todas las de la ley por sus abusos contra los indios; y su juez, a su vez, fue condenado a muerte.
Los conquistadores no vinieron a América solamente a rescatar oro, a conquistar tierras, a esclavizar o matar indios o a convertirlos a la fe cristiana, y tampoco sólo a matarse entre ellos. Sino sobre todo a pleitear: por el reparto del botín, por la repartición de los indios, por los límites de las Gobernaciones y los lindes de las haciendas, por los sueldos debidos por la Corona (rara vez se daba el caso de que pagara alguno), por los quintos cobrados por ella, por los títulos, por los nombramientos, por las prerrogativas. Consumieron (y lo increíble es que ya las traían previsoramente en las primeras carabelas) ingentes cantidades de tinta y de papel: todo se registraba, muchas veces por duplicado o triplicado, y lo registrado y certificado ante escribano del rey se embarcaba rumbo a España, donde millones de documentos manuscritos, desordenados por el camino, descompletados por los naufragios, todavía reposan sin abrir en el vasto y hermoso edificio renacentista del Archivo de Indias de Sevilla, a la sombra de la inmensa catedral que guarda la tumba de Colón. Una de las tumbas: porque hay otra en la catedral de Santo Domingo, y una tercera en la Cartuja de la misma Sevilla; y en La Habana… En fin.
Todo en la Conquista de América fue un caótico desorden: el gran desorden sangriento de la historia, en el cual hay filósofos que pretenden distinguir los hilos conductores de los renglones de Dios, o del ordenamiento del espíritu, o del determinismo materialista, o de la acción de los héroes. Todo eso influye, complicando el enredo. Y todo se reduce en fin de cuentas a “naufragios y comentarios”, para usar el título que le dio a su crónica indiana el conquistador Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Matanzas, traiciones, tentativas de orden, tiranías, brotes de anarquía, intrigas, descubrimientos, inventos, trabajos, cataclismos naturales, algún acto heroico. Choques de gentes y de culturas por tierra y mar, desbarajuste de pueblos y de religiones. El fragor de la historia. Eso fue también la Conquista, que transformó de cabo a rabo tanto el Viejo Mundo como el Nuevo recién incorporado a la historia universal.
Volvamos a lo local.
Abandonada la entrada a la Tierra Firme por el lado del Darién, a causa de los temibles caribes, el avance prosiguió desde el norte, desde las Gobernaciones de Cartagena y Santa Marta. En Cartagena, Pedro de Heredia contó para sus incursiones tierra adentro con la ayuda de una famosa intérprete, una “lengua”, como se las llamaba entonces, una esclava o amante india bautizada Catalina, de quien todavía se discute si fue una heroína de la civilización y de la fe verdadera o una traidora a su tribu y a su raza, como la Marina o Malinche de Hernán Cortés en México. Discusión algo tonta: las tribus caribes vivían guerreando entre sí, y la india Catalina no era de los calamaríes de Cartagena sino que venía de Galerazamba en La Guajira, a muchas leguas de distancia. En toda América la penetración española se hizo en buena medida gracias a las alianzas de los invasores con tribus o con pueblos que eran enemigos —como es apenas natural— de sus vecinos.
Pero los colonos de Cartagena no se arriesgaron muy lejos de la costa en las selvas del interior, salvo hacia el territorio de los indios zenúes, civilizados y pacíficos, de cuyas tumbas saquearon —“rescataron”, decían ellos— tesoros gigantescos. Tuvieron además, desde muy pronto, que cuidar su ciudad de los piratas con patente de corso de las potencias europeas —Francia e Inglaterra— que no habían aceptado de buena gana la partición del mundo por el papa entre Portugal y España. Versifica así don Juan de Castellanos la temprana toma de Cartagena por un filibustero francés y el pago de su rescate por Heredia (con el oro zenú):
“… Pues muchas veces nos hacían la guerra / franceses por la mar, indios por tierra”.
Así que fue la Gobernación de Santa Marta, la más antigua ciudad de Tierra Firme después de la abandonada del Darién, la que emprendió expediciones de exploración y conquista hacia el sur, hacia lo desconocido. O tal vez con el propósito de llegar al Perú, de sobra conocido por las inmensas riquezas robadas por Pizarro y Almagro, y sobre el que a lo mejor se podría reclamar algún retorcido derecho de llegada o de reparto, como era ya costumbre de leguleyos establecida entre los conquistadores. O quizás hacia los dominios de un muy mentado y rico cacique Dorado todavía sin buen dueño cristiano: un señor de las montañas que, cargado de joyas de oro, se bañaba en oro. Pedro Fernández de Lugo, nombrado gobernador de la provincia y que al llegar la encontró en ruinas, con lo traído de España armó y avitualló una expedición que puso al mando de su teniente de gobernador, Gonzalo Jiménez de Quesada, para que fuera a inquirir aguas arriba sobre las fuentes del Río Grande de la Magdalena. Y a buscar oro, por supuesto. Ya había dicho el Descubridor Cristóbal Colón, cuyo ejemplo siguieron todos: “Con oro se hace tesoro”.
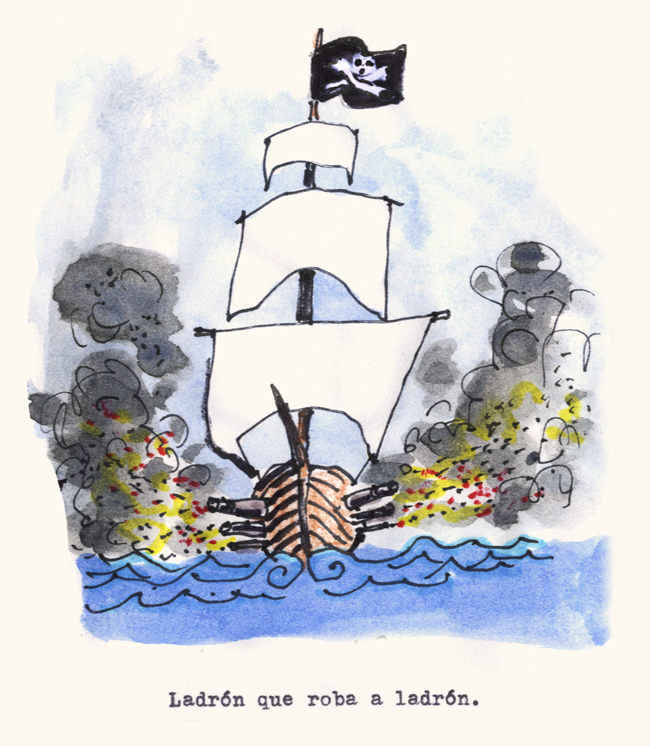
Hubo que vencer no pocas trabas burocráticas —desenredo de derechos de descubrimiento, de población o de conquista, rivalidades puntillosas entre funcionarios, discusiones sobre quién debía pagar las armas y quién los caballos, y sobre cómo debían nombrarse tesoreros y contadores...—. Y ¿podía emprenderse aquello desde Santa Marta, sin violar las prerrogativas de la gobernación del atrabiliario Heredia en Cartagena, de la de Coro en Venezuela que pertenecía a los Welser, banqueros alemanes del emperador, de la de Panamá fundada por Pedrarias, de la de Francisco Pizarro en el Perú? No había mapas todavía, ni se conocía la anchura de las tierras ni la sucesión desesperante de las montañas de la inmensa cordillera de los Andes: pero ya todos los aventureros eran capaces de citar latinajos del derecho romano. Para lograr la merced de ir a explorar o a poblar o a fundar había que tener influencias en España. Todo tomaba meses, y aun años: naufragaban los navíos que llevaban las cartas o los interceptaban los piratas, las licencias y las cédulas reales quedaban atascadas para siempre en el escritorio de un funcionario envidioso o simplemente meticuloso:
“Las cosas de Palacio / van despacio”, rezaba un refrán.
La literatura española del Siglo de Oro está llena de ejemplos de estos líos en el teatro de Lope y de Calderón. Y también de ejemplos de cómo se burlaba en la vida real el intrincado laberinto de normas: todas las novelas de la picaresca. Por añadidura, en la lejana Corte itinerante —que saltaba de Burgos a Sevilla, de Madrid a Barcelona o a Valladolid— había cientos de rábulas que afilaban con veneno sus plumas de ganso para escribir memoriales a destajo, contestados con otros memoriales en un circuito interminable.
Tal vez sea Gonzalo Jiménez de Quesada el mejor ejemplo de conquistador español del siglo XVI: a la vez exitoso y desgraciado, a la vez curioso de los indios y despiadado con ellos, a la vez guerrero y leguleyo, a la vez hombre de letras y hombre de acción, y por añadidura historiador. Licenciado de la Universidad de Alcalá, abogado litigante en Granada, y luego viajero de Indias burlando la prohibición que regía, pero no se cumplía, para los descendientes de judeoconversos. Y obsesionado desde que zarpó de Sevilla en las naves de Pedro Fernández de Lugo por el rumor, más que leyenda, de la existencia de El Dorado: ese cacique fabuloso que, forrado en polvo de oro, se zambullía desnudo en las aguas de una laguna sagrada bajo la luz de la luna. No iba a encontrarlo nunca. Pero fue el primero que cumplió la ambición que desde entonces rige la historia de Colombia, que consiste en conquistar la Sabana de Bogotá.

No fue cosa fácil. Resuelto el papeleo, Quesada emprendió la que iba a ser una de las más largas y penosas expediciones de toda la Conquista de América, tan repleta de aventuras y de hazañas inverosímiles. Partió de Santa Marta con ochocientos españoles y setenta caballos, cinco bergantines y un cura. Tras circundar la Sierra Nevada descendió por el valle del Cesar hasta el río Magdalena para encontrarse con sus bergantines, que no estaban allí porque se habían ido a pique al entrar por las turbulentas Bocas de Ceniza. En nuevas embarcaciones improvisadas, mitad canoas, mitad balsas de vela y remo o pértiga, remontó el ancho río lodoso y amarillo, no verde como eran en España el Ebro o el Guadalquivir, y poblado por una fauna desconocida: caimanes, garzas, bandadas de loros que pasaban chillando, micos aulladores, nubadas de zancudos y jejenes y de flechas emponzoñadas de los indios hostiles, culebras venenosas, alacranes, anguilas tembladoras. Y las enfermedades de las ciénagas: fiebres malignas, disentería, escorbuto. En la escala de Tamalameque, que consideraron un paraíso, habían hecho banquetes de frutas, mangos, papayas, chirimoyas, guayabas, mameyes, guanábanas, pitahayas, de efectos intestinales a veces desagradables.

Los hombres de Quesada eran en su mayoría “chapetones”, es decir, españoles recién desembarcados en la Indias, y no baquianos de ellas. Pero más arriba, cuando llegaron a regiones selváticas despobladas de indios, vino el hambre, y murieron muchos: “los más, del mal país y temple de la tierra”. Lo peor de todo era que no encontraban oro. Sin embargo seguían adelante, tercos, hambreados, curiosamente incapaces de cazar o pescar, “comiendo yerbas y lagartos”, sabandijas, bayas silvestres, gusanos y murciélagos, y el cuero de sus rodelas de combate, y la carne de sus caballos muertos, que se pudría muy pronto en el calor del río.
Aunque, a propósito del calor, hay razones para pensar que los españoles, nominalistas a ultranza aun sin saberlo, no lo percibían por estar habituados a inferirlo de las estaciones de su tierra: si era febrero haría frío, y si era agosto, calor. Y así subieron el Magdalena o descendieron el Amazonas, y llegaron a los pantanos de la Florida y a los ventisqueros de Chile con sus corazas de hierro y cuero y pelo de caballo forrado de algodón, sin inmutarse. Cuenta N.S. Naipaul en su historia de Trinidad que el gobernador español de la isla sólo se dio cuenta de que allá hacía muchísimo calor casi doscientos años después de que fuera posesión de España, y así se lo comunicó a la Corte. Nadie lo había notado antes.
Salvo escasas excepciones los indios, allí donde los había, más que ofrecer resistencia a los extraños les prestaron ayuda, voluntaria o forzosa: los proveían de guías y de intérpretes, y les daban de comer: raíces, frutas, tortugas de río, pájaros, casabe de yuca brava. Cuando al fin subieron por el río Opón y las selvas del Carare y encontraron el Camino de la Sal de los chibchas, y se asomaron en lo alto al país de los civilizados guanes que cultivaban la tierra, en Ubasá (hoy Vélez) pudieron comer también mazorcas y arepas de maíz, yuca cocida, cubias, hibias, chuguas, turmas (papas). No les gustaban: les parecía que eran comida de cerdos, como las bellotas de los encinares de España. Y seguían sin hallar lo que de verdad les abría el apetito: oro.

Por esos mismos años los indios araucanos de Chile saciaron la sed del conquistador Pedro de Valdivia dándole a beber oro derretido, de resultas de lo cual murió.
De los ochocientos españoles que habían salido con él de Santa Marta le quedaban a Jiménez de Quesada al llegar al altiplano l67: menos de la cuarta parte. Y, eso sí, treinta caballos. En muchos malos pasos de la subida desde el río los hombres de a pie habían tenido que empujarlos, o cargarlos a hombros, o llevarlos en guando: porque eran necesarios para las batallas, pues aterrorizaban a los indios. Cuenta un cronista que, blindados con armaduras de lienzos de algodón de un grueso de tres dedos y reforzadas por dentro con pelo de animal que “al jinete le llegaban a la pantorrilla y le cubrían al caballo rostro y pescuezo y pecho y faldas cubriendo ancas y piernas”, parecían una aparición fantasmagórica: “cosa más disforme y monstruosa de la que aquí se puede figurar”.
Pero la idealización posterior de los cantores de la epopeya, en tono heroico mayor, los embellecería considerablemente. Escribió en el siglo XIX el poeta peruano de enhiestos bigotes José Santos Chocano en un poema que tuvo (y tiene) inmensa popularidad entre los recitadores aficionados, titulado “Los caballos de los conquistadores”:

“Los caballos eran fuertes.
Los caballos eran ágiles.
… el caballo de Quesada que en la cumbre
saludó con un relincho
la Sabana interminable.
Los caballos eran fuertes,
los caballos eran ágiles…”.
Sin duda. Pero sobre todo, prosaicamente, eran útiles en la batalla, más todavía que los mastines bravos. Por eso tenían que subirlos a mano, a pulso, los hombres de a pie.
No los conquistadores mismos, Quesada y sus soldados, sino sus centenares de cargueros, indios de servicio semiesclavizados, llamados naborías, que iban abriendo trocha y traían las provisiones, las armas, los cañones, las cadenas (pues en previsión de las necesarias capturas de nuevos indios para sustituir a los que morían de privaciones en el tremendo ascenso, Quesada viajaba con muchas cadenas de hierro). Y es que no se crea que los heroicos conquistadores lo hicieron todo ellos mismos en persona y con sus propios puños. Bertold Brecht, a propósito de la conquista de las Galias por Julio César, apunta con sarcasmo que el general romano llevaría consigo un cocinero, por lo menos. Así Pizarro conquistó el Perú con la ayuda de muchos indios traídos de Panamá a la fuerza. Y cuando Belalcázar salió de Quito lo acompañaban miles de indios quechuas yanaconas: no sólo el cocinero de Brecht, sino también reposteros y coperos que le servían en vajilla de plata. Quesada, aunque más modesto, llegó con cientos de naborías caribes y taironas, y yariguíes cazados en la subida por el Magdalena, además de unos cuantos esclavos negros. Asombrosamente, también venía un negro libre, conquistador como él, llamado Pedro de Lerma.

Llegó Quesada a la tierra buena y serena de los chibchas: el país de la sal y de las esmeraldas. Y la quiso toda para sí y los suyos. En primer lugar, la Sabana: una verde planicie sembrada de maizales, surcada por muchos riachuelos que corrían entre juncales y lagunas hasta el serpenteante Funza (hoy el hediondo río Bogotá) que el legendario héroe Bochica había hecho desaguar por la brecha del salto de Tequendama. Ríos llenos de peces bigotudos y sabrosos, hoy extintos, los capitanes, de los que el licenciado conquistador recordaría más tarde, en su vejez memoriosa, que “eran admirable cosa de comer”. Conejos. Patos migratorios, palomas torcaces, manadas de venados. Sauces, cerezos, alisos, arbolocos. Medio millón de personas vivían entonces en el territorio de los chibchas, desde el Tequendama hasta los páramos de Sumapaz y Guantiva, hacia el norte: en los valles de Ubaté y Chiquinquirá, de Sogamoso y Santa Rosa, en torno a las lagunas de Fúquene y de Tota, de Siecha y de Guatavita (la más sagrada). En todas las tierras frías del altiplano cundiboyacense, cercadas por los indios bravos de la tierra caliente: panches, muzos, pijaos, yariguíes.
Los chibchas o muiscas del altiplano eran un pueblo pacífico de alfareros y tejedores de mantas pintadas, de orfebres y agricultores, organizados en una confederación de cacicazgos vagamente gobernados por dos grandes jefes, el zipa de Bogotá y el zaque de Tunja, y por un cacique sacerdote, el iraca de Sogamoso, cuyo Templo del Sol, forrado en láminas de oro, fue saqueado e incendiado por los españoles y duró ardiendo varias semanas, o, según fuentes tal vez menos fidedignas, cinco años enteros. Porque aquí, como en toda América, los españoles “entraron por la espada, sin oír ni entender”, como un siglo más tarde escribiría un cronista. Otro cuenta que, cuando llegó Quesada, “le avisaron al Guatavita [el zipa] que por la parte de Vélez habían entrado unas gentes nunca vistas ni conocidas, que tenían pelos en la cara, que sabían hablar y daban grandes voces, pero que no entendían lo que decían”. Excelente y escueta definición de los españoles de ayer o de hoy. Además de por la espada, conquistaron América dando grandes voces.

Pero sin olvidar el filo de la espada: a poco de llegar procedió Quesada a matar en una emboscada al zipa Tisquesusa de Bacatá (Bogotá), cacique también de la laguna sagrada de Guatavita, y a aliarse con su sobrino y heredero Sagipa para combatir a los vecinos panches. La alianza duró poco, y el licenciado le abrió al nuevo zipa un proceso judicial (ante sí mismo, como fiscal y juez; el abogado defensor era Hernán Pérez de Quesada, hermano del acusador) reclamándole el tesoro desaparecido de su tío, oculto o a lo mejor inexistente. Y como no cediera el indio, le puso una demanda formal por diez millones de pesos oro y diez mil esmeraldas. Y en vista de que se negaba a pagar lo sometió a tormento, quejándose de que no le pudo dar sino “tormento de cuerda” (colgamiento) y de brasas en los pies, “visto que en esta tierra, tan lejos de cristianos, no hay aparejo para darle otro”. Pero bastó con ése: murió el zipa en el proceso —alguien explica que “era muy delicado”—, pero éste no se cerró, sino que su abogado Hernán Quesada otorgó un poder a un tercero para que, cuando volviera a España, siguiera adelantando el pleito ante el Consejo de Indias en Sevilla, en donde todavía debe de seguir abierto.

El mismo Hernán, abogado de Sagipa, prosiguió su autodidacta carrera judicial constituyéndose en juez de los zaques de Tunja, Quemuenchatocha y su sobrino Aquiminzaque, porque no quisieron, bajo tortura, entregarle sus tesoros. Y los condenó a muerte.
El secuestro y la posterior exigencia de rescate, tan mal vistos hoy en día, fueron un método de extorsión practicado con naturalidad desde muy pronto por los conquistadores en América. Lo usó Bartolomé Colón, hermano del Almirante, con el cacique de Veragua en Panamá; y luego Hernán Cortés con el último tlatoani azteca, Cuauhutémoc; y después Francisco Pizarro con el último inca Atahualpa, para citar sólo los casos más conocidos. América nació de crímenes atroces.
Y esos crímenes, aunque juzgados a veces como lo fueron los de Hernán Pérez de Quesada, nunca eran castigados. Porque estaban protegidos por una hipócrita argucia legal inventada por los teólogos de la corona conocida como el Requerimiento. Un largo documento teológico-histórico-jurídico que se les leía a los indios (en castellano y en presencia de un escribano real) para persuadirlos de que su obligación natural era entregarse sin resistencia a los hombres del rey de España. De no hacerlo así, serían sometidos por la fuerza, con todas las de la ley: “Con la ayuda de Dios yo vos faré la guerra por todas las partes y maneras, y vos sujetaré al yugo de la Iglesia y de su Majestad y vos faré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen…”.

El licenciado Quesada solía —lo cuenta él mismo— añadir una precaución más: la de confesarse antes de un choque con los indios, y no después; para poder así recibir libre de pecado la comunión del cura que, a compás con el escribano, iba con él a todas partes, bendiciendo sus hazañas y absolviendo sus crímenes.

Pero Quesada no estaba solo. Del famoso cacique Dorado habían oído hablar también otros aventureros de la Conquista, Nicolás de Federmán en Venezuela y Sebastián de Belalcázar en el Perú, porque “su solo engañoso nombre levantó los ánimos para su conquista a los españoles”, cuenta Juan Rodríguez Freyle en su crónica El Carnero. Para añadir: “Nunca lo han podido hallar, aunque ha costado muchas vidas”. De modo que, casi al tiempo, se encontraron tres ejércitos castellanos en las sabanas del zipa. Quesada entró por Vélez, tras muchas penalidades, y fue el primero de los tres. Federmán llegó unos meses después por el páramo de Sumapaz, habiendo salido de Coro en Venezuela y recorrido los llanos del Orinoco y del Meta, trasmontando la cordillera en una hazaña semejante a la que casi tres siglos más tarde repetiría Simón Bolívar. Sus hombres, la mitad de los trescientos que habían salido de Coro, llegaron descalzos y vestidos con cueros de venado pero con gallinas bajo el brazo, ateridas del frío de los páramos. Belalcázar se presentó por La Mesa y el salto de Tequendama tras haberse abierto camino a sangre y fuego entre indios guerreros desde Quito, en lo que había sido el Imperio de los incas, fundando a la pasada Popayán y Cali y atravesando el valle de Neiva, dejando un rastro de terror: llegó con su tropa casi intacta, hecha de veteranos peruleros (conquistadores del Perú) inverosímilmente vestidos de sedas y brocados, con muchos caballos y mulas y acompañada por cientos —algunos dicen miles— de indios quechuas yanaconas de servicio y de carga. Traía una piara de cerdos, y semillas de trigo y de cebada y de hortalizas de Europa, y también unas cuantas “señoras de juegos”, que no dudó en ofrecer en venta a sus nuevos colegas.
En realidad, ninguno de los tres tenía derechos sobre las nuevas tierras descubiertas. Quesada dependía en principio de la Gobernación de Santa Marta, y había salido de allá con la misión de explorar, no con la de fundar ni poblar. Lo mismo le sucedía a Federmán con respecto a Venezuela. Y aunque Belalcázar sí tenía autorización para fundar —y lo había hecho ya en Popayán y en Cali—, su superior jerárquico seguía siendo Francisco Pizarro en Lima. De modo que, en vez de enfrentarse sobre el terreno, los tres capitanes resolvieron llevar el asunto directamente a España, saltando fraudulentamente por sobre las cabezas de sus jefes respectivos. Y allá se fueron los tres para pleitear unos con otros ante el Consejo de Indias sobre sus derechos de conquista respectivos y los premios merecidos, descendiendo el Magdalena cogidos del brazo, por así decirlo, para salir a Cartagena y embarcarse hacia Sevilla. Así Quesada evitaba rendirle cuentas en Santa Marta a su jefe Fernández de Lugo, Belalcázar no tenía que regresar al Perú de Pizarro, y Federmán esquivaba la Venezuela de sus empleadores alemanes. Las tropas de los tres, de fuerzas semejantes —unos 150 hombres españoles cada una— se quedaban aquí bajo el mando provisional de Hernán Pérez, el hermano de Quesada.
Antes de marchar, y para dejar las cosas bien amarradas aquí, fundaron una ciudad y le pusieron nombre: Santa Fé de Bogotá. En la práctica era la tercera fundación de la ciudad, el 27 de abril de 1539, y la única efectuada con ceremonia formal. La primera había sido en algún día de abril del 37, cuando Quesada y sus gentes sentaron sus reales en el caserío Bacatá del zipa, que después fue incendiado. La segunda, que es la que ha quedado oficialmente en la historia, fue el 6 de agosto de l538, cuando el cura fray Domingo de Las Casas ofició la primera misa solemne. La historia de Colombia está hecha de fechas cambiantes. Como los nombres: Bacatá, Santa Fé de Bogotá, Bogotá, otra vez Santa Fé, otra vez Bogotá. Ese mismo día Quesada le puso nombre al país: Nuevo Reino de Granada. También provisional, como habían sido los de Tierra Firme y Castilla de Oro y Nueva Andalucía; mucho más tarde vendrían otros: Colombia, Gran Colombia, Estados Unidos de Colombia… Hasta llegar a la actual “marca Colombia”, o a la recentísima “Colombia es pasión”. La búsqueda infructuosa de la identidad.
La fundación definitiva se hizo con los tres conquistadores presentes y ante sus soldados, con la habitual parafernalia burocrática de España. Elección de Cabildo, nombramiento de regidores y alcaldes menores: para una ciudad que tenía apenas doce chozas de paja y una iglesia de bahareque. Casi a cada soldado se le dio un cargo público, con salario por cuenta del rey, es decir, del quinto real del oro y las esmeraldas incautados a los chibchas, sus anfitriones forzosos. Ante el escribano público se repartieron los solares “para hacer perpetua casa”, como cantó Juan de Castellanos. Y, lo más importante, se repartieron los indios en encomienda: la mano de obra. Los recién llegados habían sido en España o en las propias Indias abogados, carpinteros, veterinarios, marineros, cirujanos, mozos de cuerda, galeotes del rey, o “sin oficio”, como se definían muchos: pero todos querían ser encomenderos. No trabajar nunca más, como era lo propio de un hidalgo español (y 73 de los 450 proclamaron ser hidalgos, aunque sólo diez pudieron probarlo documentalmente); y obligar a los indios encomendados a trabajar para ellos, por la fuerza, ya que voluntariamente no querían. Por holgazanes. Esta de la holgazanería de los indios sería una de las quejas habituales en los memoriales de los encomenderos ya instalados al emperador: “Son de tal calidad los dichos indios que de su voluntad en ninguna manera querrían servir, aunque se les haga muy buen tratamiento”. De modo que había que hacérselo malo.

Salieron para España, pero al llegar a Cartagena, una demora: a Quesada lo esperaban varios pleitos, que logró sortear. Pero en cuanto desembarcó finalmente en Sevilla fue acusado de prevaricato, de peculado, de concierto para delinquir, de robo, de asesinato. Le fueron embargados sus bienes —su oro saqueado de las tumbas, sus esmeraldas arrancadas a los ídolos—, y tuvo que pagar multas y establecer fianzas, redactar memoriales y alegatos y súplicas y enfrentarse a las investigaciones de fiscales y jueces inquisidores. Sus dos rivales tampoco tuvieron mucha suerte, pues el pleito por el gobierno del Nuevo Reino no lo ganó ninguno, sino un cuarto aspirante: Alonso Fernández de Lugo, que a la muerte de su padre había heredado la Gobernación de Santa Marta y no había puesto en la Conquista ni un peso ni una gota de sudor o de sangre, pero que tenía un noble cuñado que era ministro en la Corte del emperador. Belalcázar logró al menos la confirmación en la Gobernación de Popayán y el título de adelantado, que luego perdió pero recuperó más tarde, y murió en Cartagena cuando viajaba nuevamente a España para apelar una sentencia de muerte por la ejecución ilegal de su subalterno el mariscal Jorge Robledo. A Federmán le fue peor: murió en prisión en Valladolid, denunciado como desfalcador por sus patrones los Welser. Quesada, prudentemente, huyó de España y vivió varios años en Francia, Italia y Portugal: algunas esmeraldas debían de haberle quedado en el zurrón de la Conquista. Pero finalmente se impusieron sus talentos de abogado litigante y ganó todos los pleitos (salvo el de su aspiración al cargo de gobernador), le devolvieron parte de las riquezas conquistadas y pudo regresar al Nuevo Reino con los títulos de mariscal y adelantado.
Habían pasado diez años. Las cosas de palacio van despacio.
En la Colombia actual se denuncia el temperamento leguleyo como “santanderista”, pues se atribuye su origen al ejemplo del general decimonónico Francisco de Paula Santander, de cuando la Independencia de España. Pero debería llamarse “quesadista” y viene de Quesada, de cuando la Conquista. Aunque resulta por lo menos irónico ver que treinta años antes el primer fundador, Pedrarias Dávila, había llegado con instrucciones terminantes de la Corona: “Item 19. Habéis de defender [prohibir] que vaya a la dicha tierra ningún letrado que vaya a abogar… ”. Otra hubiera sido nuestra historia si el terrible Pedrarias las hubiera obedecido, y cumplido.
En cuanto al terco y codicioso Quesada, viudo del poder, primero se dedicó unos años a reclamar encomiendas (obtuvo dos) y a hacerles la vida imposible a los gobiernos nombrados por la Corona para el Nuevo Reino de Granada, actuando como jefe natural de los insaciables encomenderos de la Conquista: la primera oligarquía de nuestra historia. Insaciable él mismo, y ya con setenta años de edad, se fue de nuevo en busca de su obsesión: El Dorado. No ya por las lagunas de la cordillera, algunas de las cuales habían sido parcialmente desaguadas en la búsqueda vana del tesoro del zipa, sino por los Llanos Orientales. Salió de Santa Fé con cuatrocientos soldados españoles, más de mil indios porteadores y otros tantos caballos, y esta vez no uno, sino ocho sacerdotes. Volvió cuatro años después con 64 españoles, cuatro indios y dos curas, y ni un peso de oro. Escribe piadosamente fray Pedro Simón que “el tal Dorado ha sido ocasión de dejar a tantos desdorados, perdidas sus haciendas, casas y vidas”.

En los años que le quedaban de la suya Quesada se retiró al pueblo de Suesca, donde se dedicó a escribir, casi tan compulsivamente como se había entregado a la aventura del oro. Se han perdido tres volúmenes titulados Ratos de Suesca, y otros dos de Sermones en honor de Nuestra Señora; pero subsiste un mamotreto de Apuntamientos y anotaciones sobre la historia de Paulo Jovio, en el que quiso refutar calumnias italianas sobre las guerras de Carlos V, y también un Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. Luego, enfermo de lepra, se retiró a vivir a Mariquita, donde murió de cerca de ochenta años, en la ruina. Aunque ordenó en su testamento que se rezaran misas por su alma pecadora, no dejó con qué pagarlas.
Algunos historiadores han pretendido que la conquista del Nuevo Reino fue menos cruenta que la de otras regiones de América, pero lo cierto es que, aun sin llegar al despoblamiento total, como en las Grandes Antillas, treinta años después de iniciada la empresa de Quesada y todavía en vida de este no quedaba ya sino un cuarto de la población indígena. La resistencia de los indios y su consiguiente mortandad habían sido grandes entre los caribes, desde el Darién de Pedrarias hasta el Cabo de la Vela de Fernández de Lugo. Los taironas mantuvieron la guerra hasta finales del siglo XVII. También fue dura en las selvas del Magdalena Medio, que el célebre cacique Pipatón de los yariguíes prolongó hasta l600, cuando se entregó a sus enemigos y éstos lo encerraron en un convento de frailes en Santa Fé, donde murió de frío. Pero por las razones tantas veces mencionadas de inferioridad de organización y de armamento, de aislamiento y hostilidad entre unas tribus y otras, y sobre todo de fragilidad ante las enfermedades, la resistencia indígena estaba condenada al fracaso.
Había sublevaciones, levantamientos, por lo general prontamente aplastados en sangre. A finales del siglo XVI hubo un alzamiento general de los chimilas en torno a Santa Marta, que duró varios años. En el Cauca y el Huila, cuenta un cronista, “en ninguna ocasión dejaban estos indios, indómitos más que otros, de rabiosamente pelear”. Famoso es el caso de la cacica de Timaná, a donde llegó Pedro de Añasco enviado por Belalcázar para someter a los yalcones y fundar ciudad. Para empezar, quemó vivo al cacique en presencia de su familia (no consta si antes le leyó el obligatorio Requerimiento). Se indignó su madre, llamada la Gaitana, y alzándose con su gente capturó a Añasco y le sacó los ojos. Y pasándole una cuerda por un agujero que le abrió en la quijada lo paseó de cabestro, ciego, “de pueblo en pueblo y de mercado en mercado”, como a una atracción de feria, hasta que murió de fatiga. En apoyo a la Gaitana y sus yalcones se sublevaron muchas tribus: paeces, aviramas, guanacas, y en un primer momento expulsaron a los españoles de la región. Pero pronto fueron aplastados por refuerzos enviados desde Popayán...

Y así. Era una guerra perdida. Es ilustrativo el caso de un cacique de las sabanas del Sinú que relata Fernández de Enciso en su Summa Geographica. Le leyeron, a él sí, el tal Requerimiento de sumisión y le tradujeron su sentido. Respondió que lo de Dios y la creación, que sí, que bueno. Pero que “ese papa debía estar borracho cuando dio lo que no era suyo, y el rey debía ser algún loco pues pedía lo que era de otros. Y que fuese allá ese rey a tomar la tierra, si se sentía capaz, que ellos le pondrían la cabeza ensartada en un palo”.
No vino al Sinú el rey, que era a la sazón Carlos V y estaba ocupado en Europa saqueando la Roma del papa. Pero a quien ensartaron en un palo allí mismo fue al cacique, por lesa majestad y por blasfemia.
Para las razas indígenas neogranadinas el resultado de la Conquista española fue catastrófico. Miguel Triana, en su libro La civilización chibcha, escribía hace un siglo (en 1921) lo siguiente:
“Los hijos sin padre, crecidos a la intemperie, hambreados y harapientos que lloran bajo el alero del rancho en compañía de un gozque flaco como único guardián, mientras la madre trabaja a jornal en el lejano barbecho para suministrarles por la noche una ración de mazamorra: tal ha sido en lo general la base de la familia indígena en nuestros campos desde la época de la Conquista. Cuatrocientos años de esta germinación social, durante la Colonia y en peores condiciones, como voy a comprobarlo, durante la República, debieron arrasar, debilitar y prostituir una raza robusta, cuyas virtudes y energías quedan comprobadas con la mera supervivencia de un gran número de ejemplares y con las condiciones de moralidad que los adornan”.

Y hace cuarenta años (en l980) confirmaba el diagnóstico Enrique Caballero Escovar en América, una equivocación. Citaba una denuncia hecha al rey “por descargo de su conciencia” por el obispo de Santa Fé: “Y es gente tan pobre que parece imposible poder dar más [impuestos a la corona], porque andan desnudos y descalzos y no tienen casas, y duermen en el suelo; y no tiene ninguno más hacienda que una olla para cocer algunas raíces y turmas de la tierra que es su comida, y una cantarilla para traer agua, y una escudilla de palo para beber”. Y concluía el autor: “Esta es la triste y vera imagen de la raza postrada, explotada, enferma, dejada de la mano de Dios, como se dice”.